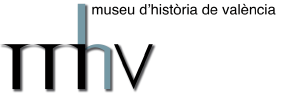Durante el siglo XVIII Valencia vivió una etapa de recuperación económica, apoyada en gran medida en la manufactura de tejidos de seda. Se calcula que esta industria daba trabajo de forma directa o indirecta a la mitad de los habitantes de la ciudad y su término y conformó la fisonomía del barrio de Velluters. El Colegio del Arte Mayor de la Seda era el encargado de regular la profesión, cada vez más apartada del marco gremial y más cercana a la proletarización. Pero la producción estaba dominada por los comerciantes y dependía en gran medida de la demanda americana.
A finales de siglo, la competencia de los tejidos de seda lioneses, más ligeros y con diseños cambiantes según la moda, inició la decadencia de la industria.
-
De las Alquerías a la Seda
La seda es una secreción natural de la larva de la mariposa Bombyx mori que se comenzó a usar en China en la prehistoria para producir una fibra suave y resistente, susceptible de ser tejida. En Valencia el proceso se iniciaba en la huerta, donde se cultivaba la morera, cuyas hojas servían de alimento a los gusanos. Éstos se criaban en las alquerías, en grandes “camas” de madera y cañizo instaladas en las “cambras” o sobrados. Cuando la larva alcanza su pleno desarrollo comienza a tejer el capullo, donde realizará la metamorfosis. En este punto se procedía a cocer los capullos en agua, sacando los sutiles filamentos con una escobilla y trenzándolos en la rueca para formar la hebra.
-
De la Seda al Carrete
Antes de tejerla, la seda debía ser teñida. Las madejas de seda se cocían con agua y jabón para blanquearlas y quitarles las impurezas. Luego se procedía al tinte usando colorantes naturales, que se trituraban y se ponían a hervir en agua. Las madejas se hervían y se sumergían en una sustancia caustica que facilitaba el agarre del color. En este punto se introducían en las tinas con el colorante. Una vez secas, las madejas se devanaban en carretes.
-
Del Carrete a Las Telas
El oficio de Tejedor era el más importante de todo el proceso productivo de la seda. Los demás oficios también tenían relevancia, pero la belleza del producto final dependía del Tejedor, así como la posibilidad de venta del mismo. Estos artesanos estaban muy especializados, y debían de estar reconocidos por su Gremio o su Colegio para ser considerados “Maestros”. Dan fe de ello las ordenanzas e instrucciones gremiales de la época que todavía se conservan. La industria sedera valenciana vive un gran auge, y tanto la Iglesia como las principlaes cortes auropeas hacen grandes encargos. Las telas ya no cumplían solamente la función de taparse, sino que eran un símbolo de poder y estatus social.
-
Joaquín Manuel Fos y el Muaré
De origen humilde, consiguió abrirse camino en la industria de la seda gracias a su vocación emprendedora y su indomable curiosidad. Deseoso de conocer de primera mano las técnicas de producción que estaban en boga en Francia, se empleó de incógnito en una fábrica de Lyon y trabajo en ella como operario durante cinco años. A su regreso, implantó las mejoras en sus industrias, y llegó incluso a perfeccionar las técnicas aprendidas, dejando constancia de sus conocimientos en un célebre tratado sobre el moaré. Desde entonces, su vida estuvo ligada al Colegio del Arte Mayor de la Seda, y en 1768, a instancias del rey Carlos III, fue nombrado inspector general de las fábricas de seda valencianas.
-
El Colegio del Arte Mayor de la Seda
El 18 de octubre de 1477 se constituyó la Lloable Confraria o Almoina de l’Ofici de Velluters, que algún tiempo después fijó su sede en la calle del hospital. Valencia había sabido atraer a un buen número de maestros genoveses, que introdujeron las últimas técnicas del oficio, convirtiéndola en el epicentro de la sedería peninsular. Aunque posteriormente la ciudad cedió el testigo a Granada y Toledo, de nuevo recuperó la hegemonía de la producción en el siglo XVIII. En 1686, en virtud de un privilegio de Carlos II, el gremio se transformó en Real Colegio del Arte Mayor de la Seda.